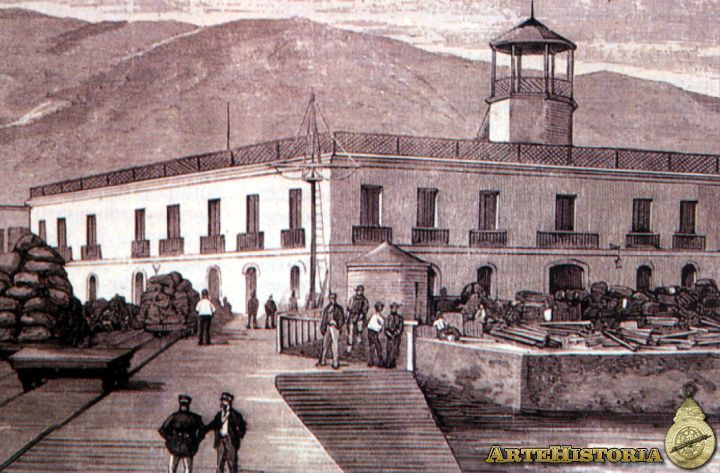Causas de la independencia
Compartir
Datos principales
Rango
Independencias ameri
Desarrollo
La discusión sobre las causas de la independencia en la América española ha hecho correr ríos de tinta entre los historiadores. En la búsqueda de las mismas, hay quien se ha remontado incluso a antes del descubrimiento de América, rastreando una continuidad nada evidente entre las luchas de los indígenas contra los conquistadores europeos y la emancipación. También hay quienes en un es fuerzo taxonómico considerable las separaban ordenadamente en externas e internas. Lo cierto es que la invasión por las tropas napoleónicas de la Península Ibérica y el vacío de poder creado en España propiciaron las condiciones institucionales necesarias para el estallido del proceso emancipador. Pero es en la propia realidad colonial y en los cambios desarrollados en América a lo largo del siglo XVIII, especialmente las reformas económicas y administrativas, donde hay que buscar algunos de los elementos explicativos que permitan una mejor comprensión del funcionamiento de las elites coloniales y del estallido de los procesos emancipadores. Esto no quita que no se deba dar a España, y especialmente a la evolución de la política española, la atención que merece, ya que como bien señaló Claudio Véliz, la tradición centralista española fue impecablemente trasladada a América. Lo que ocurre es que no todas las elites hispanoamericanas asimilaron esta tradición del mismo modo. Desde el punto de vista americano, ni siquiera la invasión napoleónica a España es un elemento determinante para explicar las guerras de independencia.
Jorge Domínguez apunta que las colonias respondieron de un modo diferente a la guerra y a la invasión y que la diferencia dependió del vínculo político entre el gobierno y las elites y entre las mismas elites, lo que variaba de una colonia a otra. Las reformas borbónicas intentaron modernizar la administración colonial. Y una administración colonial más centralizada y eficiente supone, con las matizaciones del caso, una menor libertad de acción para los colonos. Y al igual que ocurrió en las Trece Colonias de América del Norte, el control más férreo de los colonos por parte de las autoridades metropolitanas, lo que podría llamarse la mayor explotación de los colonos, fue un elemento importante en el enrarecimiento del clima de convivencia que condujo a la emancipación. Sin embargo, no todas las elites respondieron de igual manera frente al reto autonómico. Mientras que las elites de las colonias más importantes, México y Perú, se mostraron favorables a mantener los nexos con la metrópoli, al menos durante la primera oleada independentista, las de las zonas marginales, y por lo tanto las menos dependientes de la tradicional minería de plata, fueron desde el inicio partidarias de una política emancipadora más agresiva, ya que entendían que sus intereses estarían mejor defendidos por unas nuevas naciones independientes que por la antigua metrópoli española. La excepción en este caso fue Cuba, donde la magnitud de los cambios ocurridos en el sector azucarero había reformado totalmente las reglas de juego de la relación colonial y allí no se veía necesario dar ese paso.
Las medidas adoptadas por los liberales españoles en las Cortes de Cádiz (libertad de prensa, abolición del tributo indígena, abolición de privilegios jurisdiccionales, abolición de la pureza de sangre para ingresar en el ejército, etc.), algunas de ellas recogidas en la Constitución de 1812, fueron mal vistas por determinadas oligarquías locales. La restauración de Fernando VII en el trono, en 1814, alineó claramente a los grupos dominantes de Perú y México con la política de los Borbones. Durante el Trienio Constitucional, el retorno de los liberales al poder en España, supuso una seria amenaza para el mantenimiento de los privilegios oligárquicos de dichos grupos y muchos consideraron que había llegado el momento de escindirse de la metrópoli para evitar mayores cambios en la composición social de sus territorios. Una de las razones alegadas para la independencia era el conflicto entre criollos y peninsulares. En realidad, numerosas teorías sobre este enfrentamiento fueron elaboradas durante las guerras de independencia y sirvieron para justificar la dolorosa operación realizada por los americanos de separarse de su pasado español. Sólo la satanización del enemigo permitiría luchar contra la propia historia. Si bien había criollos en un bando y peninsulares en el otro, la línea de división entre ambos era muy tenue y no siempre era el elemento determinante en los conflictos que estallaban. No olvidemos el juego de intereses y solidaridades cruzadas que se dio en América en los momentos previos a la independencia, cuando emisarios de uno y otro signo llegaron a las colonias buscando el apoyo para sus propias causas.
La presentación simplista del proceso emancipador como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares impone una revisión desde la óptica de la Historia política para ver el comportamiento de los distintos grupos de presión, tratando de determinar qué era lo que se dilucidaba en cada momento, obviando simplificaciones excesivas, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de los enfrentamientos se daban en el seno de las elites locales o regionales. En este sentido, es importante precisar que no fue igual el comportamiento de los peninsulares terratenientes frente a la independencia, que el de los burócratas coloniales del mismo origen. Las cosas cambiaron sustancialmente una vez iniciado el proceso emancipador. En las zonas dominadas por los partidarios de la independencia, la guerra supuso el apartamiento de los peninsulares de los sectores dominantes, aunque con una importante salvedad: todos aquellos que reconocían a los nuevos gobiernos y apoyaban la causa revolucionaria eran automáticamente considerados como americanos. La condición de peninsular sólo se mantenía si no se acataba la nueva legalidad y a las nuevas autoridades, lo cual tiende a relativizar los enfrentamientos entre criollos y peninsulares. Así, en Buenos Aires, se prohibió a los españoles ejercer el comercio al por menor desde 1813, aunque durante largos años encabezaron las listas de las contribuciones forzosas realizadas para sostener a los gobiernos revolucionarios.
Al mismo tiempo, los criollos partidarios de la corona eran perseguidos, o muchos de ellos optaban por abandonar los territorios americanos y se instalaban en Europa. En la justificación ideológica de las nuevas nacionalidades hay que buscar el origen de buena parte de los enfrentamientos. Esto no significa que entre la lista de agravios señalados por los líderes de la independencia (véase la Carta de Jamaica de Simón Bolívar) no haya situaciones reales, pero en ningún caso, como señala Tulio Halperín Donghi, nadie estaba en condiciones de pronosticar un desenlace tan rápido. Lo más que podía esperarse es que se trataba de reajustes de una etapa de transición necesariamente larga que bien podría concluir con la autodeterminación de las colonias. Uno de los mayores agravios presentados era el peso considerable de los peninsulares en la administración colonial, especialmente entre los altos cargos. Este punto se hizo mucho más evidente en un momento de gran inmigración española como fueron las últimas décadas del siglo XVIII. En esta situación hay dos argumentos a considerar. En primer lugar, la cercanía de los peninsulares a los centros de decisión metropolitanos y su capacidad de influir sobre las personas responsables de los nombramientos, que muchas veces se producían entre los integrantes de su círculo de mayor confianza. Y en segundo lugar, en el marco de las reformas borbónicas que buscaban una administración más eficiente y centralizada, los vínculos de los burócratas con las elites locales eran un gran inconveniente para la Administración, muy tenido en cuenta a la hora de las designaciones.
La capacidad de las oligarquías de influir sobre los burócratas era grande, aunque cada caso debe explicarse por circunstancias concretas (capacidad de corrupción, establecimiento de vínculos familiares en el lugar de destino, etc.). Las reformas comerciales y la emigración también supusieron una mayor presencia de comerciantes peninsulares, que en más de un caso amenazaron las posiciones alcanzadas por los mercaderes ya establecidos en América. Se suele presentar a los procesos emancipadores como revoluciones y a los movimientos independentistas como revolucionarios, lo cual no es del todo cierto. En realidad todo depende de la definición de revolución que se adopte. Es verdad que la desvinculación de la metrópoli supuso importantes cambios políticos, especialmente notorios a partir de la creación de las repúblicas, y también que la revolución tuvo importantes efectos no deseados sobre las relaciones sociales de las nuevas naciones. Estos se debieron, en parte, a la vasta movilización popular ocurrida en los dos bandos en lucha como consecuencia de las guerras de independencia (en algunos casos verdaderas guerras civiles), que en ciertas circunstancias produjeron el resquebrajamiento de la disciplina social y la agudización de los enfrentamientos entre ricos y pobres. Pero las elites locales que condujeron el proceso emancipador se resistieron a introducir grandes cambios sociales o jurídicos, ya que se intentó mantener en lo fundamental el marco institucional hispánico, que garantizaba las posiciones de los grupos dominantes.
La necesidad de constituir ejércitos cada vez más fuertes y numerosos hizo evidente el hecho de que los miembros de la aristocracia sólo alcanzaban para nutrir las filas de oficiales y que para tener más soldados había que reclutarlos entre las clases menos pudientes o ganarse el favor de indios, mestizos y negros a base de promesas sobre la abolición del tributo o la esclavitud. De este modo se mostraba una mayor tolerancia frente al ascenso social, que permitió a los oficiales más sobresalientes una rápida carrera castrense. Varios mestizos alcanzaron el generalato en el ejército realista peruano, entre ellos Ramón Castilla, Andrés Santa Cruz o Agustín Gamarra. Las guerras de independencia supusieron un enorme consumo de riqueza con la que financiar los gastos en armamento y mantenimiento de los ejércitos. Más allá de las donaciones de los miembros de la elite, lo cierto es que la guerra motivó un duro aumento de la presión fiscal, centrada en un primer momento en los que se oponían al gobierno, pero que luego alcanzó a casi todos los grupos sociales. La guerra también produjo una importante destrucción del aparato productivo: fábricas, molinos o campos de labor arrasados en el combate.
Jorge Domínguez apunta que las colonias respondieron de un modo diferente a la guerra y a la invasión y que la diferencia dependió del vínculo político entre el gobierno y las elites y entre las mismas elites, lo que variaba de una colonia a otra. Las reformas borbónicas intentaron modernizar la administración colonial. Y una administración colonial más centralizada y eficiente supone, con las matizaciones del caso, una menor libertad de acción para los colonos. Y al igual que ocurrió en las Trece Colonias de América del Norte, el control más férreo de los colonos por parte de las autoridades metropolitanas, lo que podría llamarse la mayor explotación de los colonos, fue un elemento importante en el enrarecimiento del clima de convivencia que condujo a la emancipación. Sin embargo, no todas las elites respondieron de igual manera frente al reto autonómico. Mientras que las elites de las colonias más importantes, México y Perú, se mostraron favorables a mantener los nexos con la metrópoli, al menos durante la primera oleada independentista, las de las zonas marginales, y por lo tanto las menos dependientes de la tradicional minería de plata, fueron desde el inicio partidarias de una política emancipadora más agresiva, ya que entendían que sus intereses estarían mejor defendidos por unas nuevas naciones independientes que por la antigua metrópoli española. La excepción en este caso fue Cuba, donde la magnitud de los cambios ocurridos en el sector azucarero había reformado totalmente las reglas de juego de la relación colonial y allí no se veía necesario dar ese paso.
Las medidas adoptadas por los liberales españoles en las Cortes de Cádiz (libertad de prensa, abolición del tributo indígena, abolición de privilegios jurisdiccionales, abolición de la pureza de sangre para ingresar en el ejército, etc.), algunas de ellas recogidas en la Constitución de 1812, fueron mal vistas por determinadas oligarquías locales. La restauración de Fernando VII en el trono, en 1814, alineó claramente a los grupos dominantes de Perú y México con la política de los Borbones. Durante el Trienio Constitucional, el retorno de los liberales al poder en España, supuso una seria amenaza para el mantenimiento de los privilegios oligárquicos de dichos grupos y muchos consideraron que había llegado el momento de escindirse de la metrópoli para evitar mayores cambios en la composición social de sus territorios. Una de las razones alegadas para la independencia era el conflicto entre criollos y peninsulares. En realidad, numerosas teorías sobre este enfrentamiento fueron elaboradas durante las guerras de independencia y sirvieron para justificar la dolorosa operación realizada por los americanos de separarse de su pasado español. Sólo la satanización del enemigo permitiría luchar contra la propia historia. Si bien había criollos en un bando y peninsulares en el otro, la línea de división entre ambos era muy tenue y no siempre era el elemento determinante en los conflictos que estallaban. No olvidemos el juego de intereses y solidaridades cruzadas que se dio en América en los momentos previos a la independencia, cuando emisarios de uno y otro signo llegaron a las colonias buscando el apoyo para sus propias causas.
La presentación simplista del proceso emancipador como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares impone una revisión desde la óptica de la Historia política para ver el comportamiento de los distintos grupos de presión, tratando de determinar qué era lo que se dilucidaba en cada momento, obviando simplificaciones excesivas, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de los enfrentamientos se daban en el seno de las elites locales o regionales. En este sentido, es importante precisar que no fue igual el comportamiento de los peninsulares terratenientes frente a la independencia, que el de los burócratas coloniales del mismo origen. Las cosas cambiaron sustancialmente una vez iniciado el proceso emancipador. En las zonas dominadas por los partidarios de la independencia, la guerra supuso el apartamiento de los peninsulares de los sectores dominantes, aunque con una importante salvedad: todos aquellos que reconocían a los nuevos gobiernos y apoyaban la causa revolucionaria eran automáticamente considerados como americanos. La condición de peninsular sólo se mantenía si no se acataba la nueva legalidad y a las nuevas autoridades, lo cual tiende a relativizar los enfrentamientos entre criollos y peninsulares. Así, en Buenos Aires, se prohibió a los españoles ejercer el comercio al por menor desde 1813, aunque durante largos años encabezaron las listas de las contribuciones forzosas realizadas para sostener a los gobiernos revolucionarios.
Al mismo tiempo, los criollos partidarios de la corona eran perseguidos, o muchos de ellos optaban por abandonar los territorios americanos y se instalaban en Europa. En la justificación ideológica de las nuevas nacionalidades hay que buscar el origen de buena parte de los enfrentamientos. Esto no significa que entre la lista de agravios señalados por los líderes de la independencia (véase la Carta de Jamaica de Simón Bolívar) no haya situaciones reales, pero en ningún caso, como señala Tulio Halperín Donghi, nadie estaba en condiciones de pronosticar un desenlace tan rápido. Lo más que podía esperarse es que se trataba de reajustes de una etapa de transición necesariamente larga que bien podría concluir con la autodeterminación de las colonias. Uno de los mayores agravios presentados era el peso considerable de los peninsulares en la administración colonial, especialmente entre los altos cargos. Este punto se hizo mucho más evidente en un momento de gran inmigración española como fueron las últimas décadas del siglo XVIII. En esta situación hay dos argumentos a considerar. En primer lugar, la cercanía de los peninsulares a los centros de decisión metropolitanos y su capacidad de influir sobre las personas responsables de los nombramientos, que muchas veces se producían entre los integrantes de su círculo de mayor confianza. Y en segundo lugar, en el marco de las reformas borbónicas que buscaban una administración más eficiente y centralizada, los vínculos de los burócratas con las elites locales eran un gran inconveniente para la Administración, muy tenido en cuenta a la hora de las designaciones.
La capacidad de las oligarquías de influir sobre los burócratas era grande, aunque cada caso debe explicarse por circunstancias concretas (capacidad de corrupción, establecimiento de vínculos familiares en el lugar de destino, etc.). Las reformas comerciales y la emigración también supusieron una mayor presencia de comerciantes peninsulares, que en más de un caso amenazaron las posiciones alcanzadas por los mercaderes ya establecidos en América. Se suele presentar a los procesos emancipadores como revoluciones y a los movimientos independentistas como revolucionarios, lo cual no es del todo cierto. En realidad todo depende de la definición de revolución que se adopte. Es verdad que la desvinculación de la metrópoli supuso importantes cambios políticos, especialmente notorios a partir de la creación de las repúblicas, y también que la revolución tuvo importantes efectos no deseados sobre las relaciones sociales de las nuevas naciones. Estos se debieron, en parte, a la vasta movilización popular ocurrida en los dos bandos en lucha como consecuencia de las guerras de independencia (en algunos casos verdaderas guerras civiles), que en ciertas circunstancias produjeron el resquebrajamiento de la disciplina social y la agudización de los enfrentamientos entre ricos y pobres. Pero las elites locales que condujeron el proceso emancipador se resistieron a introducir grandes cambios sociales o jurídicos, ya que se intentó mantener en lo fundamental el marco institucional hispánico, que garantizaba las posiciones de los grupos dominantes.
La necesidad de constituir ejércitos cada vez más fuertes y numerosos hizo evidente el hecho de que los miembros de la aristocracia sólo alcanzaban para nutrir las filas de oficiales y que para tener más soldados había que reclutarlos entre las clases menos pudientes o ganarse el favor de indios, mestizos y negros a base de promesas sobre la abolición del tributo o la esclavitud. De este modo se mostraba una mayor tolerancia frente al ascenso social, que permitió a los oficiales más sobresalientes una rápida carrera castrense. Varios mestizos alcanzaron el generalato en el ejército realista peruano, entre ellos Ramón Castilla, Andrés Santa Cruz o Agustín Gamarra. Las guerras de independencia supusieron un enorme consumo de riqueza con la que financiar los gastos en armamento y mantenimiento de los ejércitos. Más allá de las donaciones de los miembros de la elite, lo cierto es que la guerra motivó un duro aumento de la presión fiscal, centrada en un primer momento en los que se oponían al gobierno, pero que luego alcanzó a casi todos los grupos sociales. La guerra también produjo una importante destrucción del aparato productivo: fábricas, molinos o campos de labor arrasados en el combate.