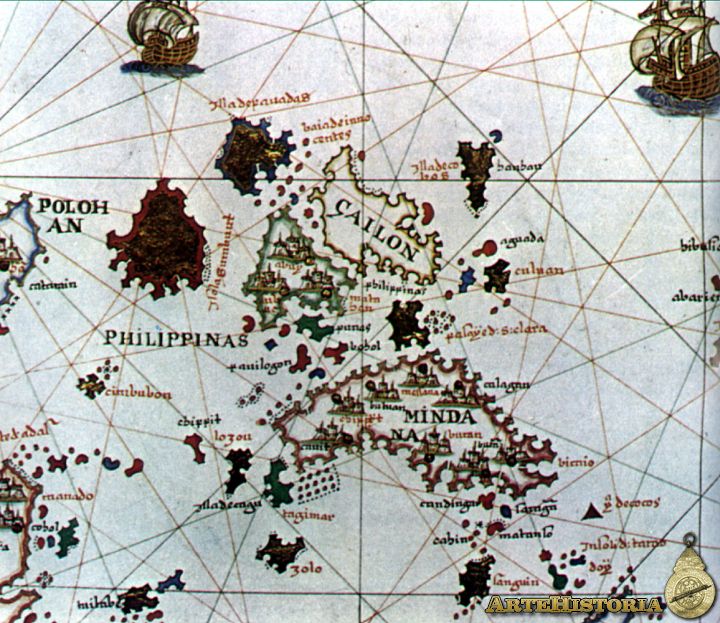Primeros años del reinado de Felipe IV
Compartir
Datos principales
Rango
Austrias Menores
Desarrollo
Erradicar la corrupción y satisfacer las demandas de los reinos van a ser los dos polos en torno a los cuales gire la política interior de Felipe IV y su valido, el conde-duque de Olivares, entre 1621 y 1626. La Junta de Reformación, creada el 8 de abril de 1621, suscita la simpatía de las ciudades castellanas al retomar las propuestas formuladas por el Consejo de Castilla en su consulta de 1619, del mismo modo que provoca el temor entre la burocracia la intención de exigir inventarios de bienes a todos aquellos que hubiesen desempeñado cargos administrativos desde 1592 y a quienes fuesen nombrados en adelante, para así evitar su enriquecimiento a costa del tesoro, aunque los resultados fueron decepcionantes. Este malestar se aprecia también en el seno de la nobleza, no tanto por la persecución que se emprende contra el clan de los Sandoval, como por la recomendación dada al soberano en noviembre de 1621 de no conceder mercedes y favores a expensas de la real hacienda. La actitud favorable de las ciudades pronto tropieza con la concepción que el Conde-Duque tiene de cómo deben ser las relaciones entre el rey y el reino, porque si algo tiene claro el valido es que las Cortes deben estar sometidas a la autoridad del monarca y no imponer sus exigencias -creación de comisiones paritarias integradas por ministros y procuradores para abordar las reformas-, enarbolando cual arma arrojadiza la negativa a conceder los servicios solicitados por la Corona.
Por si fuera poco, la reanudación de la guerra con los holandeses al concluir la Tregua de Amberes obliga a Felipe IV a decretar el secuestro de las remesas de plata que vienen de América a nombre de particulares, concediendo a cambio moneda de vellón, cada vez más devaluada respecto a la de plata, y juros, cuyo interés se intenta rebajar al 5 por ciento, todo lo cual venía a demostrar que los deseos reformistas del monarca y del valido eran letra muerta ante las necesidades militares de la monarquía. Las buenas intenciones del Conde-Duque, sin embargo, no deben ponerse en duda, aunque sólo sea porque las reformas económicas y sociales -que de todo hay- eran imprescindibles si se quería que la presencia de la Monarquía hispánica en los asuntos europeos fuese la que correspondía a una potencia de primer rango. Por este motivo, la recién creada Junta Grande de Reformación -había celebrado su primera reunión el 11 de agosto- elabora un informe, aprobado por el monarca el 20 de octubre de 1622, en el que se propone la reducción en dos tercios de los escribanos, recaudadores y alguaciles, el recorte de los empleos palatinos, la moderación en las dotes y en los gastos suntuarios de los súbditos, el traslado a sus señoríos de la nobleza cortesana y el freno a la emigración para evitar que los pueblos queden abandonados. También aconseja conceder exenciones fiscales y privilegios a los artesanos que se instalen en España, siempre que sean católicos, a los matrimonios jóvenes y a los que tengan seis o más hijos varones, y sugiere que las fundaciones de caridad proporcionen una ayuda económica para las dotes de huérfanas y doncellas pobres.
Junto a estas propuestas, la Junta Grande recomienda la adopción de medidas proteccionistas para la industria castellana y la creación de Erarios y Montes de Piedad. Este proyecto, que ya habían planteado Peter van Oudegherste y Luis Valle de la Cerda en el reinado de Felipe II y Jerónimo de Ceballos en su "Arte regia y política para el gobierno de los reinos", escrito en 1621, consistía en la fundación de una red bancaria, con la participación de todos los súbditos, seglares o eclesiásticos, que invertirían una vigésima parte del valor de sus propiedades percibiendo un tres por ciento de interés anual. La finalidad primordial de estos Erarios era la de prestar dinero a los agricultores y artesanos para aumentar su producción a cambio del pago de un interés del 7 por ciento, así como la de recaudar los tributos, lo que abarataría el coste de las recaudaciones y permitiría al erario disponer con más facilidad de su importe. En cuanto al sistema fiscal, la Junta aconseja abolir el servicio de millones y repartir su rédito entre todos los núcleos de población a razón de dos soldados, si bien con los ajustes necesarios según la riqueza de cada lugar, y una mayor participación tributaria de los otros reinos de la monarquía, como ya lo habían planteado el Consejo de Castilla en 1619 y el Consejo de Hacienda en abril de 1622. El desvelo de los corregidores para persuadir a los ayuntamientos de las excelencias de este proyecto no surtió los efectos obtener un servicio de 12 millones de ducados a pagar en seis años, sobre cuyo importe se podían emitir juros al 5 por ciento de interés, y la venta de 20.
000 vasallos. El freno puesto a la reforma por las ciudades castellanas no impidió que ésta se pusiera en marcha. En efecto, el 10 de febrero de 1623 se publican los Artículos de Reformación, un compendio de las propuestas realizadas en 1622 por la Junta Grande con alguna concesión a las ciudades industriales de Castilla, como prohibir la entrada en el reino de una amplia gama de productos manufacturados extranjeros. Paralelamente, el monarca convoca las Cortes en un esfuerzo más por atraerse a las ciudades -o socavar su resistencia- pero sin éxito alguno, pues los procuradores manifiestan su protesta por la creación de los Erarios a golpe de decreto real e indagan el estado de las finanzas de la Corona. El 4 de octubre de 1623 se avienen a votar un servicio de 60 millones de ducados a pagar en doce años, además de los 12 millones pendientes de la última concesión, pero condicionan su aprobación a que el soberano financie los Erarios. Esta crecida suma de dinero concedida por las Cortes provocará el descontento de las ciudades, sobre todo de las andaluzas, pese al viaje del rey por aquellas tierras en los meses de febrero, marzo y abril de 1624, resultando imposible llegar a un acuerdo salvo si se reduce su importe, como así ocurrió, pues el 19 de octubre de dicho año las Cortes acuerdan un servicio de 12 millones de ducados, al que las ciudades dan su conformidad el 30 de junio de 1625 después de obtener además la promesa del monarca de no seguir adelante con la reforma municipal decretada en 1623 y de financiar los Erarios con el caudal de la hacienda, lo que suponía arrinconarlos ante la falta de recursos de la Corona para llevar adelante el proyecto.
Tras varios meses de negociaciones las ciudades de Castilla habían logrado imponerse al valido, convenciéndole así de que lo mejor -y más acertado- era gobernar sin su concurso y gobernar incluso al margen de los Consejos, a través de juntas creadas ad hoc, como así lo representa a Felipe IV en el Gran Memorial de 25 de diciembre de 1624, aun cuando la experiencia -es el caso de la Junta de Comercio- no había sido demasiado positiva. Pero, por otra parte, también reconoce que es necesario liberar a los castellanos de contribuciones a fin de potenciar las actividades productivas y desviar una porción de las cargas fiscales que recaían sobre sus hombros hacia los demás vasallos, para lo cual se requería que los diferentes reinos de la monarquía se rigiesen al estilo y leyes de Castilla, formando un todo al ejemplo de Francia, con iguales responsabilidades y derechos, sin diferencias de ningún tipo, debiendo el soberano establecer sólidos vínculos entre la nobleza de los distintos reinos mediante enlaces matrimoniales, como el de los Medinasidonia con los Braganza, o recurrir a la amenaza de acciones militares, e incluso a invasiones con el pretexto de sofocar revueltas populares, si los reinos oponían resistencia a este proyecto. Pese a todo, Felipe IV procuró no enajenarse la enemiga de sus vasallos adoptando medidas de fuerza; no al menos hasta que la situación financiera de la Corona se hizo insostenible.
El proyecto de la Unión de Armas, presentado al Consejo de Estado el 13 de noviembre de 1625, refleja el optimismo del Conde-Duque en la capacidad financiera de los reinos y en su fidelidad al monarca, pero también el sentir de Castilla respecto a un reparto más equitativo de las contribuciones, como se venía solicitando desde 1619. La idea de formar un ejército de 140.000 soldados sufragado por cada reino, según una cuota fija en función de sus recursos económicos y demográficos, era, pues, acertada, aunque su distribución no lo fuera tanto, porque mientras que a Castilla y las Indias se les asignan 44.000 soldados, a Cataluña, Portugal y Nápoles les corresponden, respectivamente, 16.000 hombres, a Flandes 12.000, a Aragón 10.000, a Milán 8.000, a Valencia 6.000, a Sicilia 6.000 y a Baleares y Canarias otros 6.000 a partes iguales. La respuesta de los reinos a este plan no se hará de esperar. Por de pronto, los territorios de la Corona de Aragón, en lugar de enviar plenipotenciarios a Madrid, manifiestan su deseo de que el rey celebre Cortes para que en ellas se debata este asunto. Entre los meses de enero y marzo de 1626 Felipe IV tiene que desplazarse a Barbastro, donde convoca a los aragoneses, a Monzón, sede de las Cortes de Valencia, y a Lérida, población elegida para reunirse con los catalanes. Con esta decisión Olivares pretende satisfacer las exigencias de los reinos y demostrar su voluntad negociadora, pero a duras penas logrará aplacar los ánimos, sobre todo porque en Barbastro se han antepuesto los intereses del rey a la reparación de agravios.
La Iglesia y la nobleza no ponen trabas, aunque sí las ciudades, con Zaragoza al frente, que rechazan los cálculos de la monarquía por excesivos y no están dispuestas a votar ninguna concesión sin el consentimiento de sus vecinos. En Valencia, donde las repercusiones económicas de la expulsión de los moriscos todavía no han sido superadas, la Corona encuentra obstáculos parecidos, esta vez por parte de la nobleza, que es quien opone mayor resistencia: ni se pueden reclutar 6.000 soldados ni recaudar el dinero necesario para movilizarlos, y además el reino no mantiene fronteras con los enemigos y costea la defensa del litoral con más de 30.000 ducados anuales. En Lérida, los catalanes no sólo han conseguido que antes de aprobar cualquier subsidio se discutan sus reivindicaciones (recortar la jurisdicción inquisitorial, no pagar el quinto de los ingresos municipales) y se elaboren nuevas leyes, sino que se oponen, pese a la oferta del Conde-Duque de crear una Compañía Mercantil para el Levante, a toda contribución de soldados porque sus constituciones prohíben hacer la guerra fuera de sus fronteras y porque cualquier leva debe realizarse siempre que el monarca se ponga al frente del ejército, si bien están dispuestos a entregar 2 millones de libras, cantidad que parece insuficiente a Felipe IV, aunque la situación económica del Principado no era por entonces boyante.
La actitud intransigente de las Cortes catalanas, donde la Corona ni siquiera puede contar, para forzar la oposición de las ciudades a la Unión de Armas, con el apoyo de la nobleza y del clero, en cuyo seno se producen fuertes disensiones, exaspera al monarca y al valido, por lo que el 4 de mayo la Corte abandona Lérida. En Aragón será preciso que tropas castellanas crucen la frontera para que el reino se avenga a votar el servicio solicitado, aunque no en hombres sino en dinero, y rebajada la cantidad prevista en un veinte por ciento. Tampoco las Cortes de Valencia han votado lo que se pedía, pero aun así han realizado un esfuerzo considerable al otorgar 1.080.000 libras por quince años. En Castilla la Unión de Armas se proclama en el mes de julio de 1626 con la promesa de que la Corona costeará la mayor parte del esfuerzo bélico, y en Flandes, no sin dificultades, se acepta la cuota estipulada de 12.000 hombres, lo mismo que en Nápoles, donde se ha ido formando una nobleza de nuevo cuño en los últimos años que asume las directrices políticas de Madrid sin oposición por los beneficios obtenidos.
Por si fuera poco, la reanudación de la guerra con los holandeses al concluir la Tregua de Amberes obliga a Felipe IV a decretar el secuestro de las remesas de plata que vienen de América a nombre de particulares, concediendo a cambio moneda de vellón, cada vez más devaluada respecto a la de plata, y juros, cuyo interés se intenta rebajar al 5 por ciento, todo lo cual venía a demostrar que los deseos reformistas del monarca y del valido eran letra muerta ante las necesidades militares de la monarquía. Las buenas intenciones del Conde-Duque, sin embargo, no deben ponerse en duda, aunque sólo sea porque las reformas económicas y sociales -que de todo hay- eran imprescindibles si se quería que la presencia de la Monarquía hispánica en los asuntos europeos fuese la que correspondía a una potencia de primer rango. Por este motivo, la recién creada Junta Grande de Reformación -había celebrado su primera reunión el 11 de agosto- elabora un informe, aprobado por el monarca el 20 de octubre de 1622, en el que se propone la reducción en dos tercios de los escribanos, recaudadores y alguaciles, el recorte de los empleos palatinos, la moderación en las dotes y en los gastos suntuarios de los súbditos, el traslado a sus señoríos de la nobleza cortesana y el freno a la emigración para evitar que los pueblos queden abandonados. También aconseja conceder exenciones fiscales y privilegios a los artesanos que se instalen en España, siempre que sean católicos, a los matrimonios jóvenes y a los que tengan seis o más hijos varones, y sugiere que las fundaciones de caridad proporcionen una ayuda económica para las dotes de huérfanas y doncellas pobres.
Junto a estas propuestas, la Junta Grande recomienda la adopción de medidas proteccionistas para la industria castellana y la creación de Erarios y Montes de Piedad. Este proyecto, que ya habían planteado Peter van Oudegherste y Luis Valle de la Cerda en el reinado de Felipe II y Jerónimo de Ceballos en su "Arte regia y política para el gobierno de los reinos", escrito en 1621, consistía en la fundación de una red bancaria, con la participación de todos los súbditos, seglares o eclesiásticos, que invertirían una vigésima parte del valor de sus propiedades percibiendo un tres por ciento de interés anual. La finalidad primordial de estos Erarios era la de prestar dinero a los agricultores y artesanos para aumentar su producción a cambio del pago de un interés del 7 por ciento, así como la de recaudar los tributos, lo que abarataría el coste de las recaudaciones y permitiría al erario disponer con más facilidad de su importe. En cuanto al sistema fiscal, la Junta aconseja abolir el servicio de millones y repartir su rédito entre todos los núcleos de población a razón de dos soldados, si bien con los ajustes necesarios según la riqueza de cada lugar, y una mayor participación tributaria de los otros reinos de la monarquía, como ya lo habían planteado el Consejo de Castilla en 1619 y el Consejo de Hacienda en abril de 1622. El desvelo de los corregidores para persuadir a los ayuntamientos de las excelencias de este proyecto no surtió los efectos obtener un servicio de 12 millones de ducados a pagar en seis años, sobre cuyo importe se podían emitir juros al 5 por ciento de interés, y la venta de 20.
000 vasallos. El freno puesto a la reforma por las ciudades castellanas no impidió que ésta se pusiera en marcha. En efecto, el 10 de febrero de 1623 se publican los Artículos de Reformación, un compendio de las propuestas realizadas en 1622 por la Junta Grande con alguna concesión a las ciudades industriales de Castilla, como prohibir la entrada en el reino de una amplia gama de productos manufacturados extranjeros. Paralelamente, el monarca convoca las Cortes en un esfuerzo más por atraerse a las ciudades -o socavar su resistencia- pero sin éxito alguno, pues los procuradores manifiestan su protesta por la creación de los Erarios a golpe de decreto real e indagan el estado de las finanzas de la Corona. El 4 de octubre de 1623 se avienen a votar un servicio de 60 millones de ducados a pagar en doce años, además de los 12 millones pendientes de la última concesión, pero condicionan su aprobación a que el soberano financie los Erarios. Esta crecida suma de dinero concedida por las Cortes provocará el descontento de las ciudades, sobre todo de las andaluzas, pese al viaje del rey por aquellas tierras en los meses de febrero, marzo y abril de 1624, resultando imposible llegar a un acuerdo salvo si se reduce su importe, como así ocurrió, pues el 19 de octubre de dicho año las Cortes acuerdan un servicio de 12 millones de ducados, al que las ciudades dan su conformidad el 30 de junio de 1625 después de obtener además la promesa del monarca de no seguir adelante con la reforma municipal decretada en 1623 y de financiar los Erarios con el caudal de la hacienda, lo que suponía arrinconarlos ante la falta de recursos de la Corona para llevar adelante el proyecto.
Tras varios meses de negociaciones las ciudades de Castilla habían logrado imponerse al valido, convenciéndole así de que lo mejor -y más acertado- era gobernar sin su concurso y gobernar incluso al margen de los Consejos, a través de juntas creadas ad hoc, como así lo representa a Felipe IV en el Gran Memorial de 25 de diciembre de 1624, aun cuando la experiencia -es el caso de la Junta de Comercio- no había sido demasiado positiva. Pero, por otra parte, también reconoce que es necesario liberar a los castellanos de contribuciones a fin de potenciar las actividades productivas y desviar una porción de las cargas fiscales que recaían sobre sus hombros hacia los demás vasallos, para lo cual se requería que los diferentes reinos de la monarquía se rigiesen al estilo y leyes de Castilla, formando un todo al ejemplo de Francia, con iguales responsabilidades y derechos, sin diferencias de ningún tipo, debiendo el soberano establecer sólidos vínculos entre la nobleza de los distintos reinos mediante enlaces matrimoniales, como el de los Medinasidonia con los Braganza, o recurrir a la amenaza de acciones militares, e incluso a invasiones con el pretexto de sofocar revueltas populares, si los reinos oponían resistencia a este proyecto. Pese a todo, Felipe IV procuró no enajenarse la enemiga de sus vasallos adoptando medidas de fuerza; no al menos hasta que la situación financiera de la Corona se hizo insostenible.
El proyecto de la Unión de Armas, presentado al Consejo de Estado el 13 de noviembre de 1625, refleja el optimismo del Conde-Duque en la capacidad financiera de los reinos y en su fidelidad al monarca, pero también el sentir de Castilla respecto a un reparto más equitativo de las contribuciones, como se venía solicitando desde 1619. La idea de formar un ejército de 140.000 soldados sufragado por cada reino, según una cuota fija en función de sus recursos económicos y demográficos, era, pues, acertada, aunque su distribución no lo fuera tanto, porque mientras que a Castilla y las Indias se les asignan 44.000 soldados, a Cataluña, Portugal y Nápoles les corresponden, respectivamente, 16.000 hombres, a Flandes 12.000, a Aragón 10.000, a Milán 8.000, a Valencia 6.000, a Sicilia 6.000 y a Baleares y Canarias otros 6.000 a partes iguales. La respuesta de los reinos a este plan no se hará de esperar. Por de pronto, los territorios de la Corona de Aragón, en lugar de enviar plenipotenciarios a Madrid, manifiestan su deseo de que el rey celebre Cortes para que en ellas se debata este asunto. Entre los meses de enero y marzo de 1626 Felipe IV tiene que desplazarse a Barbastro, donde convoca a los aragoneses, a Monzón, sede de las Cortes de Valencia, y a Lérida, población elegida para reunirse con los catalanes. Con esta decisión Olivares pretende satisfacer las exigencias de los reinos y demostrar su voluntad negociadora, pero a duras penas logrará aplacar los ánimos, sobre todo porque en Barbastro se han antepuesto los intereses del rey a la reparación de agravios.
La Iglesia y la nobleza no ponen trabas, aunque sí las ciudades, con Zaragoza al frente, que rechazan los cálculos de la monarquía por excesivos y no están dispuestas a votar ninguna concesión sin el consentimiento de sus vecinos. En Valencia, donde las repercusiones económicas de la expulsión de los moriscos todavía no han sido superadas, la Corona encuentra obstáculos parecidos, esta vez por parte de la nobleza, que es quien opone mayor resistencia: ni se pueden reclutar 6.000 soldados ni recaudar el dinero necesario para movilizarlos, y además el reino no mantiene fronteras con los enemigos y costea la defensa del litoral con más de 30.000 ducados anuales. En Lérida, los catalanes no sólo han conseguido que antes de aprobar cualquier subsidio se discutan sus reivindicaciones (recortar la jurisdicción inquisitorial, no pagar el quinto de los ingresos municipales) y se elaboren nuevas leyes, sino que se oponen, pese a la oferta del Conde-Duque de crear una Compañía Mercantil para el Levante, a toda contribución de soldados porque sus constituciones prohíben hacer la guerra fuera de sus fronteras y porque cualquier leva debe realizarse siempre que el monarca se ponga al frente del ejército, si bien están dispuestos a entregar 2 millones de libras, cantidad que parece insuficiente a Felipe IV, aunque la situación económica del Principado no era por entonces boyante.
La actitud intransigente de las Cortes catalanas, donde la Corona ni siquiera puede contar, para forzar la oposición de las ciudades a la Unión de Armas, con el apoyo de la nobleza y del clero, en cuyo seno se producen fuertes disensiones, exaspera al monarca y al valido, por lo que el 4 de mayo la Corte abandona Lérida. En Aragón será preciso que tropas castellanas crucen la frontera para que el reino se avenga a votar el servicio solicitado, aunque no en hombres sino en dinero, y rebajada la cantidad prevista en un veinte por ciento. Tampoco las Cortes de Valencia han votado lo que se pedía, pero aun así han realizado un esfuerzo considerable al otorgar 1.080.000 libras por quince años. En Castilla la Unión de Armas se proclama en el mes de julio de 1626 con la promesa de que la Corona costeará la mayor parte del esfuerzo bélico, y en Flandes, no sin dificultades, se acepta la cuota estipulada de 12.000 hombres, lo mismo que en Nápoles, donde se ha ido formando una nobleza de nuevo cuño en los últimos años que asume las directrices políticas de Madrid sin oposición por los beneficios obtenidos.