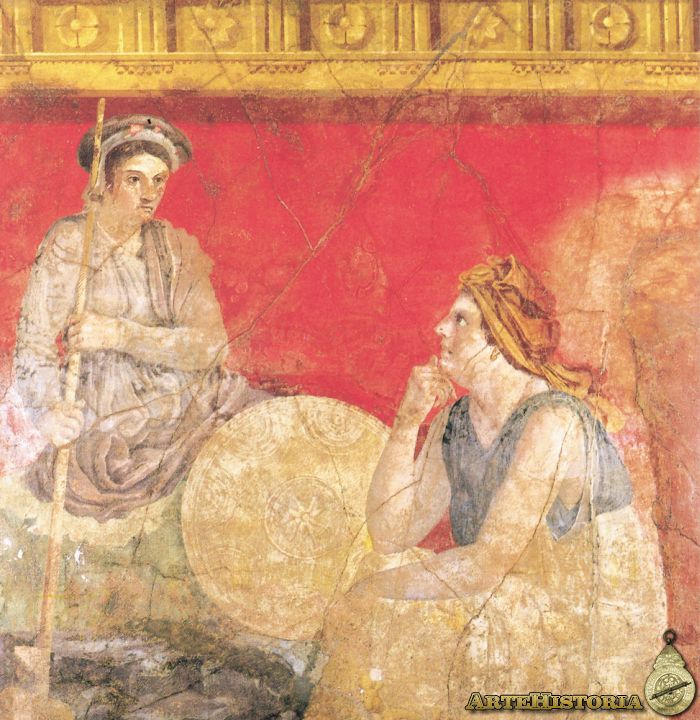Reformas económicas
Compartir
Datos principales
Desarrollo
Las reformas económicas de Diocleciano pretendieron reactivar la vida económica del Imperio resolviendo las cuestiones monetaria y tributaria, ambas inseparables. Respecto al primer punto, Diocleciano intentó restablecer el valor de las monedas de plata (que desde el 256 no eran sino de bronce plateado) y de oro. Las monedas de bronce o folles siguieron circulando. El denarius argenteus de Diocleciano, moneda de plata pura, equivalía a 1/96 de libra y pesaba 3,27 gramos. Era de la misma pureza y peso que el denario de la época de Nerón. Paralelamente, lanzó la emisión del aureus, de 1/60 libra, de oro. Pero la emisión de buenas monedas de plata y oro propició que la moneda fraccionaria, el folles de bronce, fuera despreciado y muchos comerciantes se negaran a aceptarla como pago. La reacción fue un encarecimiento de los productos y un deterioro de las condiciones de vida de las clases inferiores del Estado puesto que, lógicamente, el folles de bronce era la moneda más accesible para los pobres. Esta situación llevó a Diocleciano, en el 301, a publicar un edicto de precios máximos con el fin de defender el curso de la moneda fraccionaria. Este decreto establecía el precio máximo que debía pagarse por cada producto agrícola o manufacturado e incluso por la mano de obra de un trabajador y amenazaba con la pena de muerte a los compradores y vendedores que la contravinieran. Los resultados del edicto fueron mediocres mientras estuvo en vigor y, años después, el decreto fue abolido ya que -al no conseguir frenar la devaluación de la moneda de bronce- se dio la situación de que los productos se ofrecían a un valor muy inferior al que marcaba la demanda, ya que éstos tendían a subir de precio a medida que la moneda perdía valor.
Sin embargo, el Edicto de Precios es un documento valiosísimo para reconstruir la vida económica y comercial de esta época pues contiene en torno a 1.300 referencias a productos y bienes de todo tipo con indicación de precios y salarios. En lo referente al sistema impositivo dioclecianeo, el llamado impuesto de capitación creó para varios siglos la legislación fiscal del Imperio, sobreviviendo incluso a la desaparición de éste. El impuesto de capitación es, en esencia, el impuesto anonario preexistente desde la época de los Severos, pero sometido a una reorganización y convertido en el principal impuesto mantenedor de la maquinaria estatal. En la base de este impuesto está el censo del 297, actualizado cada cinco años. En la elaboración de este censo catastral se contemplaba, en primer lugar, el número de unidades territoriales, iuga, sometidas a impuesto. Un iugum venía a ser la extensión de tierra susceptible de ser trabajada por un hombre (caput) y suficiente para su sustento, por consiguiente no debe confundirse con la yugada como medida. La valoración de los iuga contemplaba tanto la calidad de las tierras (una yugada de tierra buena equivalía a varias de tierra mediocre) como los cultivos. Así, un iugum equivalía a cinco yugadas de viñas, a 225 olivos antiguos en terreno llano, a 450 olivos en terreno montañoso, etc. Para establecer un iugum era preciso tener en cuenta la capacidad del trabajador, puesto que este sistema suponía que el hombre (trabajador agrícola) y la tierra debían ser considerados como un todo inseparable.
Esta fuerza de trabajo individual, era el caput. También en lo referente a la capitación se determinaron unidades del mismo valor: un hombre adulto equivalía a tantas mujeres... El caput era, por definición, el trabajador agrícola y la iugatio-capitatio era la base imponible que resultaba de la equivalencia entre la unidad de capitación (caput) y la unidad territorial (iugum). Así cada provincia o cada distrito podía ser definido por determinado número de unidades fiscales y se sabía de antemano el importe global que se recaudaría, ya que la suma a pagar por cada uno de los iuga era idéntica. Este impuesto (en el que el hombre y la tierra aparecen como factores inseparables) no recayó sobre los habitantes de las ciudades, que carecían de tierra, ni sobre los mendigos e indigentes, pero no admitía la huida de los campesinos inscritos en el censo (adscripti censibus). Si los fugitivos no eran encontrados, los que quedaban pagarían por ellos. Este impuesto se percibía generalmente en especie (annona) y su recaudación correspondía a los oficiales de los gobernadores, llamados más frecuentemente exactores. Ciertamente, con este sistema que adscribía al campesino a la tierra se sometió el suelo a un cultivo mucho más intensivo, y muchas tierras antes baldías volvieron a ser explotadas por campesinos a los que se les había convertido en propietarios y cultivadores forzosos de las mismas. Pero al mismo tiempo se consolidaron las bases del colonato y, desde finales del siglo IV, el surgimiento de los patrocinia vicorum (cuya razón de ser fue el agobio impositivo de los pequeños propietarios) contribuyó al desmembramiento económico y jurídico el Imperio.
Muchos pequeños propietarios pasaron a convertirse en colonos de los grandes terratenientes ante la imposibilidad de hacer frente a las cargas tributarias. El dominus se hacía responsable del impuesto de éstos que, a cambio, perdían la propiedad de sus tierras y seguían cultivándolas en precario. Además, se comprometían a trabajar, mediante prestaciones personales, las tierras domaniales. Ciertamente, las grandes propiedades estaban también sujetas al impuesto básico de capitación, pero el régimen de colonato representaba un sistema ventajoso para los posessores. Puesto que el dominio presentaba un desequilibrio en cuanto al número de iuga y de capita (los siervos residirían en el dominio, pero los colonos no) las cargas fiscales resultantes de la iugatio-capitatio eran menores proporcionalmente. No siempre los domini declaraban al fisco el número de colonos que poseían. Las leyes insertas en el Código Teodosiano, instando a que estos posessores declarasen a sus colonos, son tan reiterativas que evidencian que este acto se establecía a veces mediante un contrato privado. Por otra parte, los grandes propietarios disfrutaron de una serie de privilegios que permitían que su contribución fiscal se redujese sensiblemente: desde comienzos del siglo IV se aceptó que pagasen en bloque los impuestos de sus propiedades, generalmente dispersas en distintas provincias, lo que suponía que el control sobre ellas resultaba mucho más difícil. Desde el 360 pasan a ser ellos mismos, con frecuencia, los propios recaudadores y se convierten en intermediarios entre sus propios cultivadores y el Estado. Por último, las exenciones o rebajas fiscales a muchos de estos posessores relacionados con el emperador son frecuentes, principalmente en la época de Constantino. Exenciones que se extienden también a los dominios eclesiásticos.
Sin embargo, el Edicto de Precios es un documento valiosísimo para reconstruir la vida económica y comercial de esta época pues contiene en torno a 1.300 referencias a productos y bienes de todo tipo con indicación de precios y salarios. En lo referente al sistema impositivo dioclecianeo, el llamado impuesto de capitación creó para varios siglos la legislación fiscal del Imperio, sobreviviendo incluso a la desaparición de éste. El impuesto de capitación es, en esencia, el impuesto anonario preexistente desde la época de los Severos, pero sometido a una reorganización y convertido en el principal impuesto mantenedor de la maquinaria estatal. En la base de este impuesto está el censo del 297, actualizado cada cinco años. En la elaboración de este censo catastral se contemplaba, en primer lugar, el número de unidades territoriales, iuga, sometidas a impuesto. Un iugum venía a ser la extensión de tierra susceptible de ser trabajada por un hombre (caput) y suficiente para su sustento, por consiguiente no debe confundirse con la yugada como medida. La valoración de los iuga contemplaba tanto la calidad de las tierras (una yugada de tierra buena equivalía a varias de tierra mediocre) como los cultivos. Así, un iugum equivalía a cinco yugadas de viñas, a 225 olivos antiguos en terreno llano, a 450 olivos en terreno montañoso, etc. Para establecer un iugum era preciso tener en cuenta la capacidad del trabajador, puesto que este sistema suponía que el hombre (trabajador agrícola) y la tierra debían ser considerados como un todo inseparable.
Esta fuerza de trabajo individual, era el caput. También en lo referente a la capitación se determinaron unidades del mismo valor: un hombre adulto equivalía a tantas mujeres... El caput era, por definición, el trabajador agrícola y la iugatio-capitatio era la base imponible que resultaba de la equivalencia entre la unidad de capitación (caput) y la unidad territorial (iugum). Así cada provincia o cada distrito podía ser definido por determinado número de unidades fiscales y se sabía de antemano el importe global que se recaudaría, ya que la suma a pagar por cada uno de los iuga era idéntica. Este impuesto (en el que el hombre y la tierra aparecen como factores inseparables) no recayó sobre los habitantes de las ciudades, que carecían de tierra, ni sobre los mendigos e indigentes, pero no admitía la huida de los campesinos inscritos en el censo (adscripti censibus). Si los fugitivos no eran encontrados, los que quedaban pagarían por ellos. Este impuesto se percibía generalmente en especie (annona) y su recaudación correspondía a los oficiales de los gobernadores, llamados más frecuentemente exactores. Ciertamente, con este sistema que adscribía al campesino a la tierra se sometió el suelo a un cultivo mucho más intensivo, y muchas tierras antes baldías volvieron a ser explotadas por campesinos a los que se les había convertido en propietarios y cultivadores forzosos de las mismas. Pero al mismo tiempo se consolidaron las bases del colonato y, desde finales del siglo IV, el surgimiento de los patrocinia vicorum (cuya razón de ser fue el agobio impositivo de los pequeños propietarios) contribuyó al desmembramiento económico y jurídico el Imperio.
Muchos pequeños propietarios pasaron a convertirse en colonos de los grandes terratenientes ante la imposibilidad de hacer frente a las cargas tributarias. El dominus se hacía responsable del impuesto de éstos que, a cambio, perdían la propiedad de sus tierras y seguían cultivándolas en precario. Además, se comprometían a trabajar, mediante prestaciones personales, las tierras domaniales. Ciertamente, las grandes propiedades estaban también sujetas al impuesto básico de capitación, pero el régimen de colonato representaba un sistema ventajoso para los posessores. Puesto que el dominio presentaba un desequilibrio en cuanto al número de iuga y de capita (los siervos residirían en el dominio, pero los colonos no) las cargas fiscales resultantes de la iugatio-capitatio eran menores proporcionalmente. No siempre los domini declaraban al fisco el número de colonos que poseían. Las leyes insertas en el Código Teodosiano, instando a que estos posessores declarasen a sus colonos, son tan reiterativas que evidencian que este acto se establecía a veces mediante un contrato privado. Por otra parte, los grandes propietarios disfrutaron de una serie de privilegios que permitían que su contribución fiscal se redujese sensiblemente: desde comienzos del siglo IV se aceptó que pagasen en bloque los impuestos de sus propiedades, generalmente dispersas en distintas provincias, lo que suponía que el control sobre ellas resultaba mucho más difícil. Desde el 360 pasan a ser ellos mismos, con frecuencia, los propios recaudadores y se convierten en intermediarios entre sus propios cultivadores y el Estado. Por último, las exenciones o rebajas fiscales a muchos de estos posessores relacionados con el emperador son frecuentes, principalmente en la época de Constantino. Exenciones que se extienden también a los dominios eclesiásticos.