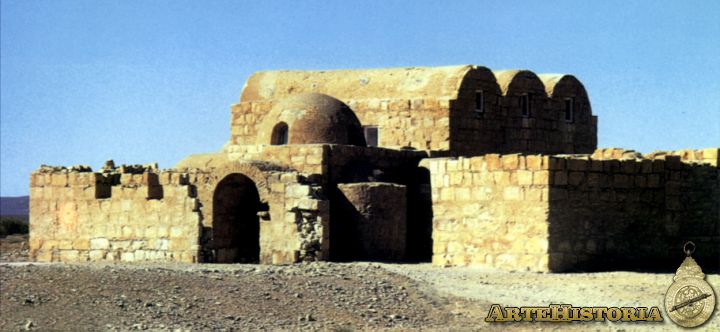Compartir
Datos principales
Rango
Mundo islámico
Desarrollo
La teoría del califato llega a su perfección en los Estatutos Gubernamentales del gran cadí de Bagdad, al-Mawardi, concluidos en el año 1058, pero su práctica había ido evolucionando a lo largo de los siglos anteriores, a partir de los cuatro califas iniciales o perfectos, sin que hubiera una mínima regulación sobre los procedimientos de acceder o ejercer aquella autoridad, que se tenía en nombre y representación de Dios y del profeta, según el único versículo del Corán que alude a cuestiones de poder: "Obedeced a Dios, a su enviado y a los que ejercen su autoridad". De modo que la práctica política califal hubo de basarse en modelos bizantinos y persas para asegurar la continuidad, que entre omeyas y abbasíes se logró por vía dinástica, aunque sin reglas fijas, y defendiendo el carácter vitalicio del cargo, mientras que los jariyíes exigieron siempre el mantenimiento del principio electivo y los si´ies aceptaban la transmisión personal y oculta del poder de un imam a otro, pues eran personajes carismáticos que representaban especialmente la voluntad divina y, según algunas sectas, tenían incluso capacidad para precisar más la revelación anunciada por Muhammad. El califa, al hacer cumplir la ley de Dios y definir, hasta cierto punto, lo que era correcto en relación con ella, fue sobre todo un autócrata que combinaba el ejercicio de la autoridad religiosa con el del poder coactivo necesario para gobernar protegiendo los intereses y fines del Islam según su criterio y, por supuesto, según las condiciones políticas lo permitieran: cuando al-Ma'mun fracasó en su empeño de imponer el mu'tazilismo quedó claro que el poder califal no podía interpretar la ley ni añadir nuevas normas más allá de ciertos límites fijados por la autoridad de los doctores (ulema) y no por él.
Pero, en general, los creyentes le debían obediencia y tenían que permanecer unidos en torno a su autoridad, evitando toda división o fitna. A él tocaba la dirección del rezo y de la peregrinación, la suprema capacidad de predicar y de interpretar la ley, la defensa de la comunidad y la expansión del Islam mediante la guerra, la administración de la limosna legal, de las diversas contribuciones y del botín obtenido. Cualquier otro poder debía actuar como delegado suyo o en su nombre, so pena de quedar fuera del amparo de la legitimidad: por eso se mantuvo la figura del califa durante siglos aunque el gobierno efectivo estuviera en otras manos, y por eso fue compatible con la gran autonomía conseguida por gobernadores, jueces y jefes militares. Y, por la misma razón, los procedimientos ceremoniales empleados en torno al califa y la imagen política que debía tener se aplicaron, en menor escala o parcialmente, a otros poderes. Ceremonias y tratados políticos solían tener origen o inspiración persa, aunque no siempre: el califa se rodeaba de elementos de sacralización y distanciamiento en torno a su diván o trono, la prosternación o el beso en tierra eran prácticas obligadas al dirigirse a él, el ritmo de su vida estaba totalmente regulado por la etiqueta de palacio, en especial cuando recibía en audiencia o cuando salía para acudir a la oración del viernes o para pasar revista a tropas, y, en fin, disponía de emblemas propios de su autoridad religiosa suprema: la lanza del profeta y el texto primitivo del Corán, que habría pertenecido al califa Utman.
Bajo la autoridad califal debería haberse organizado políticamente una sociedad ideal, tal como la que imaginaba al-Farabi en el siglo XI al escribir sobre la ciudad perfecta. La realidad fue muy diferente, ante todo por la necesidad de articular administrativamente las relaciones entre poder político y sociedad, tarea en la que también fue imprescindible heredar situaciones y ejemplos de tiempos anteriores hasta llegar a la madurez, en tiempos de Harun al-Rasid y al-Ma'mun: los servicios principales u oficinas (diwan) eran la cancillería, el correo y el tesoro, y a su frente había diversos secretarios (katib, plural, kuttab) que a veces recibían el titulo o rango de visir (wazir) aunque hasta mediados del siglo IX no parece que haya habido un Gran Visir al frente de toda la administración en cuanto fuera la voluntad del califa. El gran visir, el gran cadí de Bagdad y el emir o jefe del ejército, formaban la cúspide del poder, sin una especial limitación de tiempo o fijación minuciosa de competencias. La fiscalidad que sustentaba aquel poder era compleja tanto en su composición como en su administración y en el reparto de sus rentas. La limosna legal se tipificó como diezmo sobre la producción agraria completado con porcentajes sobre el ganado y sobre los bienes muebles que no eran para consumo propio sino para comercio. Las contribuciones de los no musulmanes también habían evolucionado: sólo ellos tenían que pagar el impuesto personal o capitación (yizya), pero el impuesto territorial (jaray) había sido adscrito a la tierra, por lo que muchos propietarios musulmanes tenían que pagarlo de hecho.
Además, los califas disponían de la renta de tierras de su propio fisco, ejercían a veces monopolios comerciales o manufactureros, acuñaban moneda, tenían derecho al quinto de cualquier botín de guerra, tomaban para sí los bienes vacantes o los dejados por quienes no tenían herederos, y tenían parte en las herencias también en otros muchos casos. Al lado de los anteriores conceptos, que poseían fundamento legal, aparecieron otros, de importancia creciente, basados en la idea de pago a la protección que el poder ofrecía a la actividad mercantil, bajo la forma de aduanas internas y exteriores, sisas sobre las compraventas, control de derechos de peso y medida o sobre la instalación de talleres y tiendas. Al margen permanecían siempre los bienes y rentas afectados a fundaciones religiosas y asistenciales (waqf, habus o habices). Averiguar quién tenía capacidad para recaudar las contribuciones y disponer de su importe equivale a saber en qué manos estaba el poder efectivo. En principio, había un intendente (amil) en cada provincia que tenía el control de catastros y cuentas, gestionaba directamente el cobro o, con mayor frecuencia, lo arrendaba por sectores y especialidades. Era costumbre, por razones de economía, pagar con los recursos obtenidos, en primer lugar, los gastos provinciales, y transferir el sobrante al tesoro califal en la corte, que se nutria además de los recursos propios del califa y de las contribuciones y rentas percibidas en Bagdad y su región.
La crisis financiera del califato fue parte principal de su crisis política durante el siglo X, a medida que aumentaba la capacidad de los gobernadores provinciales para retener el conjunto de las rentas cobradas en su distrito. Sin embargo, los primeros abbasíes habían aplicado las antiguas técnicas de división de funciones en la administración provincial para evitar, en lo posible, aquellas acumulaciones de poder, al nombrar por una parte al gobernador militar de cada provincia mientras que, a través del gran cadí de Bagdad, se designaba por otra al o a los jueces, y permanecía al margen el intendente o amil que dependía del correspondiente diwan palatino. Pero la indisciplina e independencia de hecho de los jefes militares provinciales fue en aumento y les permitió controlar también los recursos hacendísticos: cuando tal cosa ocurría, el gobernador o amir era un poder independiente y recibía a veces el título, de origen turco, de sultán. Esta institución ya es considerada por los teóricos de la política a partir del siglo XI, en especial por Ibn Jaldun, y se justificaba su existencia porque aseguraba el cumplimiento de las funciones de protección, orden y defensa de los musulmanes que el califa, reducido a símbolo religioso, había dejado de ejercer en la realidad. Al margen de aquellas situaciones, donde los linderos entre legitimidad y despotismo eran a menudo borrosos, permanecía la figura y la actuación de los cadíes o jueces y su entorno formado por jurisconsultos y doctores de la ley.
Aunque dependían en su nombramiento del poder gubernativo, como antaño del califa, directa o indirectamente a través del gran cadí (qadi l-qudat) de Bagdad o de la capital provincial correspondiente, en el ejercicio de su cargo solían actuar con gran autonomía pues afectaba a materias del ámbito privado, penal y mercantil. Así fue como los cadíes articularon en torno suyo muchos aspectos fundamentales y a la vez cotidianos del orden social, controlando una función, la de la administración de justicia y buen orden de la comunidad, que permanecía relativamente al margen de los avatares políticos y promovía una cohesión social en torno a la ley imprescindible. Desde el siglo XI, al menos, dependían de ellos los almotacenes (muhtasib) a cuya competencia pertenecía asegurar el buen funcionamiento de los servicios urbanos, entre ellos el mercado, según se lee en diversos tratados de hisba (por ejemplo, en al-Andalus los de Ibn Abdun y al Saqati). La guardia urbana (surta) dependía de la autoridad política, aunque también pudiera auxiliar al cadí; en Bagdad, ciudad inmensa y capital del imperio, su jefe era lógicamente uno de los hombres de máxima confianza del califa.
Pero, en general, los creyentes le debían obediencia y tenían que permanecer unidos en torno a su autoridad, evitando toda división o fitna. A él tocaba la dirección del rezo y de la peregrinación, la suprema capacidad de predicar y de interpretar la ley, la defensa de la comunidad y la expansión del Islam mediante la guerra, la administración de la limosna legal, de las diversas contribuciones y del botín obtenido. Cualquier otro poder debía actuar como delegado suyo o en su nombre, so pena de quedar fuera del amparo de la legitimidad: por eso se mantuvo la figura del califa durante siglos aunque el gobierno efectivo estuviera en otras manos, y por eso fue compatible con la gran autonomía conseguida por gobernadores, jueces y jefes militares. Y, por la misma razón, los procedimientos ceremoniales empleados en torno al califa y la imagen política que debía tener se aplicaron, en menor escala o parcialmente, a otros poderes. Ceremonias y tratados políticos solían tener origen o inspiración persa, aunque no siempre: el califa se rodeaba de elementos de sacralización y distanciamiento en torno a su diván o trono, la prosternación o el beso en tierra eran prácticas obligadas al dirigirse a él, el ritmo de su vida estaba totalmente regulado por la etiqueta de palacio, en especial cuando recibía en audiencia o cuando salía para acudir a la oración del viernes o para pasar revista a tropas, y, en fin, disponía de emblemas propios de su autoridad religiosa suprema: la lanza del profeta y el texto primitivo del Corán, que habría pertenecido al califa Utman.
Bajo la autoridad califal debería haberse organizado políticamente una sociedad ideal, tal como la que imaginaba al-Farabi en el siglo XI al escribir sobre la ciudad perfecta. La realidad fue muy diferente, ante todo por la necesidad de articular administrativamente las relaciones entre poder político y sociedad, tarea en la que también fue imprescindible heredar situaciones y ejemplos de tiempos anteriores hasta llegar a la madurez, en tiempos de Harun al-Rasid y al-Ma'mun: los servicios principales u oficinas (diwan) eran la cancillería, el correo y el tesoro, y a su frente había diversos secretarios (katib, plural, kuttab) que a veces recibían el titulo o rango de visir (wazir) aunque hasta mediados del siglo IX no parece que haya habido un Gran Visir al frente de toda la administración en cuanto fuera la voluntad del califa. El gran visir, el gran cadí de Bagdad y el emir o jefe del ejército, formaban la cúspide del poder, sin una especial limitación de tiempo o fijación minuciosa de competencias. La fiscalidad que sustentaba aquel poder era compleja tanto en su composición como en su administración y en el reparto de sus rentas. La limosna legal se tipificó como diezmo sobre la producción agraria completado con porcentajes sobre el ganado y sobre los bienes muebles que no eran para consumo propio sino para comercio. Las contribuciones de los no musulmanes también habían evolucionado: sólo ellos tenían que pagar el impuesto personal o capitación (yizya), pero el impuesto territorial (jaray) había sido adscrito a la tierra, por lo que muchos propietarios musulmanes tenían que pagarlo de hecho.
Además, los califas disponían de la renta de tierras de su propio fisco, ejercían a veces monopolios comerciales o manufactureros, acuñaban moneda, tenían derecho al quinto de cualquier botín de guerra, tomaban para sí los bienes vacantes o los dejados por quienes no tenían herederos, y tenían parte en las herencias también en otros muchos casos. Al lado de los anteriores conceptos, que poseían fundamento legal, aparecieron otros, de importancia creciente, basados en la idea de pago a la protección que el poder ofrecía a la actividad mercantil, bajo la forma de aduanas internas y exteriores, sisas sobre las compraventas, control de derechos de peso y medida o sobre la instalación de talleres y tiendas. Al margen permanecían siempre los bienes y rentas afectados a fundaciones religiosas y asistenciales (waqf, habus o habices). Averiguar quién tenía capacidad para recaudar las contribuciones y disponer de su importe equivale a saber en qué manos estaba el poder efectivo. En principio, había un intendente (amil) en cada provincia que tenía el control de catastros y cuentas, gestionaba directamente el cobro o, con mayor frecuencia, lo arrendaba por sectores y especialidades. Era costumbre, por razones de economía, pagar con los recursos obtenidos, en primer lugar, los gastos provinciales, y transferir el sobrante al tesoro califal en la corte, que se nutria además de los recursos propios del califa y de las contribuciones y rentas percibidas en Bagdad y su región.
La crisis financiera del califato fue parte principal de su crisis política durante el siglo X, a medida que aumentaba la capacidad de los gobernadores provinciales para retener el conjunto de las rentas cobradas en su distrito. Sin embargo, los primeros abbasíes habían aplicado las antiguas técnicas de división de funciones en la administración provincial para evitar, en lo posible, aquellas acumulaciones de poder, al nombrar por una parte al gobernador militar de cada provincia mientras que, a través del gran cadí de Bagdad, se designaba por otra al o a los jueces, y permanecía al margen el intendente o amil que dependía del correspondiente diwan palatino. Pero la indisciplina e independencia de hecho de los jefes militares provinciales fue en aumento y les permitió controlar también los recursos hacendísticos: cuando tal cosa ocurría, el gobernador o amir era un poder independiente y recibía a veces el título, de origen turco, de sultán. Esta institución ya es considerada por los teóricos de la política a partir del siglo XI, en especial por Ibn Jaldun, y se justificaba su existencia porque aseguraba el cumplimiento de las funciones de protección, orden y defensa de los musulmanes que el califa, reducido a símbolo religioso, había dejado de ejercer en la realidad. Al margen de aquellas situaciones, donde los linderos entre legitimidad y despotismo eran a menudo borrosos, permanecía la figura y la actuación de los cadíes o jueces y su entorno formado por jurisconsultos y doctores de la ley.
Aunque dependían en su nombramiento del poder gubernativo, como antaño del califa, directa o indirectamente a través del gran cadí (qadi l-qudat) de Bagdad o de la capital provincial correspondiente, en el ejercicio de su cargo solían actuar con gran autonomía pues afectaba a materias del ámbito privado, penal y mercantil. Así fue como los cadíes articularon en torno suyo muchos aspectos fundamentales y a la vez cotidianos del orden social, controlando una función, la de la administración de justicia y buen orden de la comunidad, que permanecía relativamente al margen de los avatares políticos y promovía una cohesión social en torno a la ley imprescindible. Desde el siglo XI, al menos, dependían de ellos los almotacenes (muhtasib) a cuya competencia pertenecía asegurar el buen funcionamiento de los servicios urbanos, entre ellos el mercado, según se lee en diversos tratados de hisba (por ejemplo, en al-Andalus los de Ibn Abdun y al Saqati). La guardia urbana (surta) dependía de la autoridad política, aunque también pudiera auxiliar al cadí; en Bagdad, ciudad inmensa y capital del imperio, su jefe era lógicamente uno de los hombres de máxima confianza del califa.